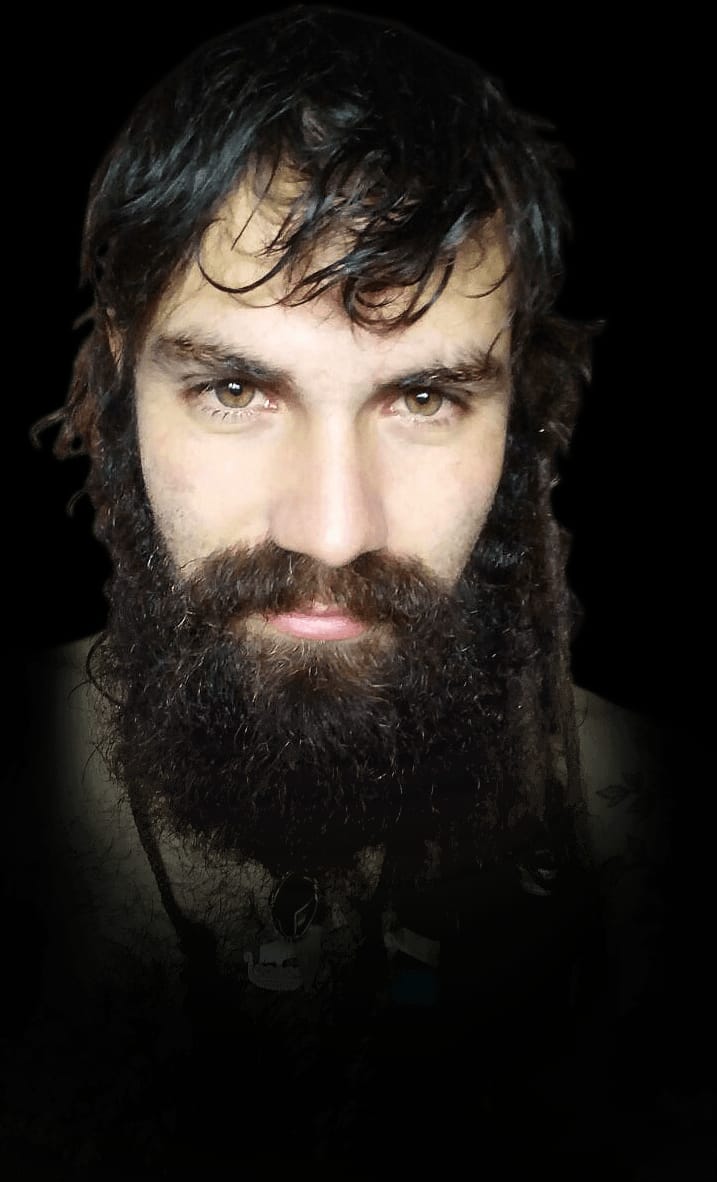El 1 de agosto de 2017 en medio de una violenta represión de Gendarmería contra una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut, desapareció Santiago Maldonado, un joven artesano de 28 años que había llegado hasta allí movido por su compromiso con las causas justas.
Durante semanas, su nombre retumbó en las calles, en las redes, en las mesas familiares. ¿Dónde está Santiago?, preguntábamos todos, mientras el gobierno de aquel entonces, encabezado por Mauricio Macri, esquivaba las respuestas y protegía a la fuerza de seguridad implicada. La angustia creció, la incertidumbre también.
El 17 de octubre, 77 días después, su cuerpo apareció en el río Chubut. La versión oficial habló de ahogamiento, pero para muchas personas —sobre todo para su familia— no hay dudas: Santiago fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte. Lo sostienen, lo repiten y lo exigen en cada foro internacional al que tienen acceso, en busca de una justicia que aún les es negada.
Hoy, ocho años después, la causa judicial sigue sin culpables. Sin avances. Como si la vida de Santiago fuera una página que alguien quiere arrancar del libro de la historia reciente. Pero no se puede. Porque Santiago no fue solo un nombre.
Fue un grito colectivo, una herida abierta, un símbolo incómodo. Recordarlo no es mirar atrás: es preguntarnos qué país queremos ser. Uno donde la verdad se esconda bajo el agua o uno donde la memoria no se rinda.